Filosofía: ¿Literatura o política?
Sergio Espinosa Proa
Universidad Autónoma de Zacatecas
|
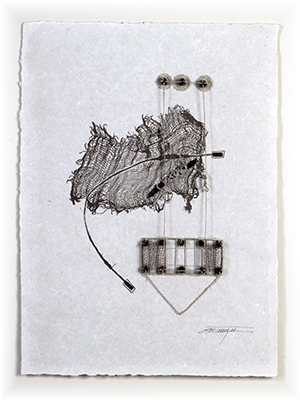 |
Conferencia impartida en las V Jornadas de Investigación: Sociedad contemporánea y filosofía, realizadas en Zacatecas, del 24 al 26 de abril de 2013. 1
Es raro, aun si finalmente comprensible, que en nuestros tiempos haya una “filosofía” para casi cualquier cosa. Ya cuando hasta los supermercados tienen filosofía uno comienza a preocuparse. Claro que es un abuso, pero todo —como las buenas historias— inició en un pesebre: cuando una miscelánea creció lo bastante como para poner un letrero de Tenemos sistema de apartado. Ya no el tradicional hoy no fío, mañana menos, sino el sistema inverso gracias al cual la gente adelanta cierta suma por cierta mercancía que sólo podrá adquirir en cierto futuro. Así empezó esto de la filosofía de las empresas. ¿Así habrá empezado el negocio de la filosofía? De verdad, ¿dónde empieza la filosofía y dónde termina aquello que ella acorrala y reemplaza? ¿Reemplaza algo o es una criatura mutante que aparece por accidente y no estorba a nadie? Estas son preguntas un poco necias pero apuntan duro y a la cabeza; ¿qué tiene de específica la filosofía que da risa y miedo cuando la gente, con buenas o peores razones, la usa con tanto desparpajo? Porque no dicen: “la ciencia de este establecimiento”, y ya no “la ideología de nuestra firma”, sino la filosofía de… Es una palabra menos rígida que la primera y menos comprometedora que la segunda. La expresión “mi ideología es tal o cual” ya viene manchada por Marx y Engels, que la dotaron de un contenido negativo; para los Patriarcas del Diamat, lo ideológico es lo falso. Y qué es entonces la filosofía, ¿lo verdadero? ¿No está para ello la ciencia? ¿Es algo tan serio, no es nada más un cierto modo de decir las cosas, o de conducirse en la vida?
Desde su nacimiento, que se verifica —o sofoca— todos los días, la filosofía entra en franca o disimulada agonía; se encara con dificultades, fuerzas y debilidades que le disputan el espacio o el oxígeno vital. La principal de ellas es cierta inercia, cierta entropía; es una volátil mezcla de la pereza con el miedo. Pues filosófico es y ha sido un empuje, una tensión, una actividad, incluso —como dice Deleuze de Leibniz— una exasperación. Hay filosofía a partir del momento en que alguien se harta de algo y comienza a farfullar en una lengua extraña.
De entrada, no es excesivo reconocer, con carácter polar, dos grandes problemas filosóficos: la pereza y, frente a ella, la exasperación. A su lado, dos grandes problemas políticos: la estupidez y la vulgaridad. Es decir, problemas, y no temas. ¡No hay que temerle a los problemas! La filosofía es política en el momento en que pongo un pie fuera de mi casa; tirar la basura o pasear a mi perro, irme de marcha o dar clases, estacionar mi carro en un callejón o experimentar el horror metafísico en la estación Pantitlán del Metro: fatalidades políticas, tan indeseables como tener vecinos o reuniones familiares o juntas académicas. En cuanto me encierro en mi casa (o en mi cabeza) comienza lo filosófico. No creo que sea una cuestión de profundidad (en el sentido de que la vida pública sea superficial) sino de indisciplina. La filosofía es por encima de cualquier otra cosa un ejercicio indisciplinario, una auto-rebelión que oscurece determinados planos de la vida para que otros, como en una fotografía antigua, puedan revelarse. Unos por otros, se dice.
La filosofía se escribe, la política se redacta. La diferencia pasa por una distinta relación con la ley. Ésta es lo que podríamos llamar el destino natural de la política y aquello de lo cual la filosofía intenta a menudo desembarazarse, por más que ello sea impracticable. Licurgo querría que la ley sólo castigase a quien la transgrede in fraganti y Aristóteles pediría castigar ejemplarmente a quien con su delito provoca que se promulgue otra ley. En general, filosófica es la repulsión —espontánea o aprendida— por el “se dice”. Por eso, si funciona, la filosofía, como la literatura, seduce. Es literatura no si abandona su pretensión de verdad, sino en el instante en que asume que las verdades se inventan.
La literatura filosófica revela allí cierta política; su inconsciente es político. Por ejemplo, su historia consiste en desgarrones de su historia: la recurrente escena de un parricidio perpetrado con amor o al menos en su nombre. Platón inventa a Sócrates para eliminar a Protágoras, San Pablo construye a Cristo para hundir y luego inundar a Roma, Spinoza ficciona a Dios para vaciar iglesias, mezquitas y sinagogas… Casi no hay filósofo que no se oponga a la tradición a efectos (perversos) de perpetuarla. La historia de la filosofía es la de sus personajes, que no precisamente llevan nombres de pila: es el ser o lo real o la voluntad de poder o el cogito o el Dasein o el conatus o la mónada o la libido o la razón común o la evolución creadora o la conciencia intencional o el devenir minoritario o la memoria perdida de las cosas.
Cada filósofo con su ejército de terracota aunque se instale en castillos de marfil. Participa, aunque aborrezca los debates y los congresos, en torneos de esgrima, karate y ajedrez. Se agita entre la experiencia y la experimentación. Es, naturalmente, literatura, aunque se contenga demasiado. Puede que no siempre sea crítica (en el sentido kantiano) pero siempre viene como saliendo de una crisis (en cualquier sentido). En consecuencia, toda la filosofía es política porque es literatura, pero no toda la literatura ni toda la política son en sí ejercicios filosóficos. De esta asimetría proceden muchas tinieblas y no poca ambigüedad.
Es que la filosofía es una parte de la cultura, pero una parte normalmente anómala. Y pertenece a la historia pero por regla general contraviniéndola. Es una escritura que si no desestructura difícilmente progresa, aunque su progreso mueve a sospecha. Por lo mismo, su política se presenta como una impugnación de la política. Cada filosofía construye su maqueta de lo político (y de lo literario).
En cualquier caso, mi política —como máxima mínima— ha sido leer filosofía como si fuese literatura. De rebote, ésta ha podido manifestar contenidos filosóficos y —más aún— me ha permitido descifrar un respetable número de textos particularmente abstrusos. Hay, entonces, una política de la filosofía como lo hay de la literatura o de la cultura o del cuerpo; pero también reclama que se la contemple en su especificidad. Es un cambio gramatical: existe la política y lo político, la filosofía y lo filosófico, la literatura y lo literario. ¿Manierismo conceptual? Innecesario negarlo. Aun si amenaza saturación: está la ética y lo ético, la estética y lo estético, la metafísica y lo metafísico, la humanidad y lo humano, ad libitum. Una forma sustantivada que no se confunde con la forma adjetivada y que a veces nos permite precisar mejor las cosas. Por ejemplo, decir que la filosofía es un género literario no es disolverla en la literatura, que por su parte admite componentes filosóficos sin diluirse en la filosofía. Y lo mismo aplica con la política y lo político.
Si no me arrepiento enseguida de lo que digo es porque seguramente es falso, pero parece verdadero y nos deja a todos más o menos contentos. Es mejor que lo contrario, pues una apariencia repugnante nos priva de deliciosos manjares que se mantienen a tal respecto en el limbo de lo adivinable. Hegel decía dos cosas formidables de la filosofía: que era el propio tiempo elevado a concepto, por un lado, y la conciencia de las palabras, por el otro. De ambas proposiciones se sigue y seguirá extrayendo néctar. Porque elevar el tiempo a concepto es sacarle al tiempo su aguijón, y la conciencia de las palabras puede no coincidir con la conciencia que uno tenga de ellas. En ambos casos es uno —el presunto implicado— quien no queda lo que se dice muy bien parado. La filosofía es muy poco política (en el sentido diplomático) con su portador. Entonces qué pretende, ¿ser una especie de letra de cambio? ¿Quién la firma y en qué institución financiera es válida? ¿Está protegida contra la inflación? El concepto es, según decimos, un personaje que tiene mucho de dinero virtual y aún mucho más de ganzúa. Fue Bertrand Russell el que escribió: “El método de afirmar o postular lo que necesitamos tiene muchas ventajas; las mismas que tiene el robo en relación con el trabajo honrado”.
Si en principio no entiendo nada, entiendo al menos que un concepto me puede sacar de apuros. Igual no, porque también entendemos que —pese a Hegel— ninguno de ellos abre todas las puertas; algunos no exhiben ni siquiera el orificio correspondiente. Un concepto no es una fórmula; si a algo se parece es más bien a una marioneta dotada de escafandra. El concepto no es un reflejo de la realidad, sino un muñeco —una máscara, un artefacto, un robot, un sosías— que llega a donde ninguno de nosotros en su sano juicio y según su más seguro sentido común podría llegar. Basta sentir el deseo de pensar para saber que la libertad no es su meta sino su medio; sin ella, en vez de pensamiento hay gesticulación vacía, charlatanería. La filosofía afirma la libertad, que es al mismo tiempo condición de posibilidad y resultado. Puede convertirse en su objeto, pero sin olvidar que la libertad —y no yo, o algún nosotros— es el sujeto del pensamiento. La libertad, a diferencia de la verdad, no se busca sino que se ejerce; fuera de ella hay opiniones, creencias, obediencias, escuelas, pero no pensamiento. La libertad, en concreto, nunca es abstracta, no es un “valor”. Tampoco, propiamente, un “concepto”; es ante todo su medio ambiente. Pensamos porque algo se ha roto, pero no sabemos qué ni si hay necesidad de repararlo y herramientas que lo faciliten.
Pensar, pues, es pensar libremente, pero ¿de qué se predica esta libertad? ¿Significa pensar cualquier cosa, pensar lo que se quiera? En absoluto. La libertad del pensamiento consiste en salir de la forma-estado y del plano-capital. En el límite, quizá, volar, arruinar, demoler esa forma y ese plano. Por lo pronto, pero ya es bastante, aspirar otro aire. Correlativamente, la política es del cuerpo, que tiene sus propias ideas; su poder radica en mantener una unidad a partir (y no a costa) de lo múltiple, y conservándolo o incluso acrecentándolo. Pensar es tocar el nervio de la gramática, de lo contrario será mera verborrea, glosolalia, o, peor, idiosincrasia.
2
La política de la filosofía es la literatura; esta es mi “tesis”. No la tenía clara antes de comenzar este desvarío, al que no pienso abandonar de momento. La filosofía es un desvarío que encuentra sus reglas al final —con frecuencia en medio— y no al comienzo del recorrido. Desvarío con reglas que se da a sí mismo, lo cual por paradójico no deja de ser ni inventivo ni invectivo. No hay pensamiento que no rompa (con) algo. Pero no por principio, como regla o consigna, sino porque resulta inevitable; se empieza a filosofar cuando no hay más remedio que hacerlo, es decir, cuando todas las formas habituales de pensar se desmoronan en la lengua o en los dedos. La filosofía consiste por ello en saber decir basta —y en arrepentirse inmediatamente de haberlo dicho. El agua bendita del pensamiento es el agua pura y simple, el agua sin bendecir, el agua tal cual es y porque es tal cual es. Hay un real por debajo de la realidad, que es, como dicen los pedantes, un “constructo” humano; a ese real no se “llega” en virtud de algún método o en función de cierta estrategia. Lo real golpea —o no. Filosófico es este esperar sin demasiada esperanza a que lo real un día toque a nuestra puerta y con suerte la derribe; es habitar en aquello que desde nuestros hábitos se presenta como inhabitable. Aunque no para siempre… Es que no está bien que las cosas estén en todo momento bien; la desorientación y el desconsuelo potencian la reflexión en lugar de adormecerla. ¿Pensar porque sí? Sí, si pensar es cambiarle la cuerda y la dirección a las cosas. Éstas se encuentran tan armoniosamente acopladas a otras que no despiertan ningún interés. Fluyen, gastadas. La filosofía halla interesante cosas que no es que estén escondidas debajo de otras, sino que forman conjunto con un plano que las vuelve chatas y lisas. Tenemos, por poner el ejemplo patriarca, la cuestión de la verdad. ¿Es verdad que estoy escribiendo esto? Sin duda. Pero la verdad no puede ser tan idiota. Porque decir que estoy escribiendo esto apenas dice nada. La verdad exige abrir el texto; ¿es esto un ejemplo de algo mayor, lo (aquí, ahora) escrito como parte de un todo que sería la escritura? Y yo mismo, que aseguro estar escribiendo, ¿soy un ejemplar —ya fino, ya vulgar— de una sustancia pensante o escribiente? ¿Qué tal si “yo” es solamente una figura retórica? ¿Qué tal si la verdad no es la adecuación de la sustancia pensante con la sustancia extensa que habría patentado un jesuita del siglo XVII? ¿Qué tal si la verdad es que no existe la razón por un lado (pero un lado de qué o de dónde) y lo real por el otro? Otro escritor —esta vez educado en la observancia luterana— reformulará todo y considerará que lo racional y lo real son exactamente la misma gata aunque metafísicamente revolcada. Más aún, ¿qué pasa —como efectivamente habrá pensado un judío expulsado muy joven de la sinagoga— si entre lo real y el deseo no encuentro ni diferencia ni discontinuidad?
¿Puede uno desobedecer, desobedecer de verdad? Cuando, en el umbral de la modernidad, Descartes irrumpe con su Discours, rehúsa seguir las indicaciones de la tradición —las autoridades constituidas— pero casi de inmediato se somete a otra autoridad: a saber, la razón (matemática). ¿Por qué no se propuso a sí mismo obedecer al instinto, o a la ansiedad? ¿En qué siguen siendo temibles? Al fin hemos aprendido que la filosofía no proporciona ningún conocimiento del mundo, y en eso se asemeja a la poesía, la música, el cine o incluso, hasta cierto punto, a la política. Produce, con todo, algo; modifica, como aseguran los pragmatistas, la percepción (que es lo que hace toda verdadera obra de arte). Las cosas no son ni mejor ni peor conocidas, sólo son puestas en una perspectiva que les asigna valores diferentes. Ahora bien, ¿lo hace por ser filosofía o por no hacerse una idea clara y distinta de lo que ella misma es?
Observaremos que no ha comenzado un siglo con una actitud tan indiferente —lógica del avestruz— como el XXI. La gente prefiere cerrar los ojos o mirar a otra parte. En contraste, la entrada al siglo XX estuvo marcada no por la indiferencia sino por una aguda desconfianza: la Ilustración y sus ideales parecían caerse a pedazos. Las sociedades siguieron chapoteando en un líquido o lodo mitológico que a fin de cuentas las protegió de toda veleidad ilustrada, limitada ésta a una corteza o superficie letrada o universitaria sin poder real de convocatoria. El romanticismo prendió entre la mayoría derivando en un irracionalismo que encontró en los momentos totalitarios un ambiente incomparablemente nutritivo. Dicho muy en general, la Ilustración no ha fracasado porque no ha podido ni siquiera comenzar; es como el cristianismo según Kierkegaard. ¿En dónde reside su principal debilidad? ¿Le exige demasiado al hombre común, le es muy difícil alcanzar el nivel a partir del cual tendría efectividad? ¿No “convence” la idea de dejarse regir por la razón, y si no, por qué?
Una obvia consecuencia de esta dificultad es el divorcio entre la cultura y la civilización o, en otros términos, menos europeos, entre la cultura científico-técnica y la cultura humanístico-literaria. Es fecha que los analistas de gobierno vacilan con la filosofía, que no está a gusto en ninguna de ambas; para no pelearse, la sientan en el canapé de las “ciencias de la conducta”. ¡Qué peligroso que la confundan con la literatura! La Ilustración es y ha sido geométrico-matemática, y lo es en el mismo sentido en que el Romanticismo es y ha sido estético-literario: el viejo y constantemente renovado diferendo de la tecnocracia y el humanismo. Polaridad que despierta unas muy justificadas sospechas. Heidegger por su lado y la Teoría Crítica por el suyo han explicado hasta qué punto los extremos no sólo se tocan sino que se engendran uno al otro. ¿Pudo no haber resultado de ese modo? Que la Ilustración (o la razón técnica) recaiga en el mito y que el mito reimpulse a la Ilustración, ¿es un destino inexorable, una fatalidad? De ser así, el nexo de racionalismo e irracionalismo sería irrompible; nada qué hacer.
A menos que exista un tercero excluido, un lugar a salvo de esa férrea dialéctica que hace de técnica y humanismo una mancuerna diabólica. “Lugar a salvo” es desde luego un rótulo excesivo, pero parece indicar una dirección posible para el pensamiento, una dirección recorrida por unos pocos espíritus aislados y temerarios. Mencionaré aquí, muy de pasada, a Robert Musil. ¿Por qué es literatura y no filosofía? Musil descubre, a igual distancia de la ciencia-técnica (que se rige por el objeto) y de la filosofía (que según él se solidifica como una dictadura del espíritu) una tercera vía capaz de romper con la especularidad; esta vía intermedia es, se adivina, la literatura. Ella no es ni una descripción del mundo ni una cosmovisión, sino una interpretación (en el sentido musical) de la existencia humana. Sólo la literatura, en cuanto ficción nacida de los saberes de la época, estaría en condiciones de otorgar a la ciencia un sentido que ella en su práctica no puede y acaso no quiere controlar. La técnica, desde el ángulo de mira de la literatura, crece anárquicamente y lo hace devastándolo todo. La filosofía no tiene el poder de hacerle frente; sólo la literatura, piensa Musil, se regula por una ética inmanente que dispone de la fuerza necesaria para imponer fines a la técnica. ¿Qué es pues, religión, la religión de la época moderna, la religión después de la muerte de Dios?
El diferendo continúa bajo envoltorios ligeramente distintos. ¿Quién o qué debe mandar en la sociedad, los números o las letras? Para el escritor, la respuesta es terminante: es preciso lograr que las cuentas cuadren, y para ello se necesita volver a contarlo todo. La literatura se va configurando paulatinamente como el espacio privilegiado de la inteligencia, con lo cual se desplaza desde el relato novelado hacia el ensayo crítico; es una literatura híbrida, pues ficciona a partir de un saber al que retorna a fin de dictarle lineamientos, abrirle horizontes, señalarle caminos. La técnica no es, sin la participación de la literatura, un saber; no sabe propiamente qué sabe en propiedad. La literatura, en cambio, ¿qué cosa sabe? Nada que ostente la belleza de una regularidad, la pulcritud de una ley; si algo sabe es aquello que a esa belleza y a esa pulcritud escapa: lo real como singularidad, como acontecimiento, como evento, como conjunción inusitada, como irregularidad, anomalía y accidente.
Leyendo —y escribiendo— así el mundo, la literatura no describe ni juzga (que son las acciones propias de la filosofía y de la ciencia, añadiría Musil): la literatura inventa. Inventa al “hombre interior” como el espacio crítico de una inagotable experimentación. Conocimiento y poesía convergen al fin en la invención de un personaje que consiste a su turno en la invención de su propia vida. Ilustración y romanticismo, técnica y humanismo reconciliados en la escritura, que se revela por fin como el más genuino horizonte de la sabiduría. No es un sistema científico o filosófico, pero construye, con el exceso o el defecto de lo real, un conjunto relativamente coherente de simulacros; la literatura es como la ciencia del sueño, un trabajo obstinado con todo lo que no se articula en un todo. Trabajo con lo que no es trabajo en absoluto.
A la recíproca, el saber de la literatura obliga a la ciencia a reconocerse como una variante de la propia literatura —una modalidad castrada y autoesterilizada de literatura. Las letras pueden prescindir de los números, pero éstos no tienen el menor caso en ausencia de aquéllas. Que la ciencia (o la filosofía) sean consideradas como un género literario las pone comprensiblemente en guardia, comenzando por exigir un reconocimiento de la literatura como el espacio de un saber. A éste le ocurrirá algo parecido al mito: ¿qué clase de saber es el de la ficción literaria? ¿Un saber falso? Difícilmente, porque si algo sabe ella es que lo real de la ciencia es un real adecuado a su método, a su lógica y a su sentido; por descontado que hay un real que se le escurre entre sus matraces y se filtra por sus alcantarillas —un real al que la literatura ha de remitirse y rendir honores. La imaginación admite diversas presentaciones, una de las cuales es, le agrade o no, la ciencia. Porque la ciencia “no piensa”, dice Heidegger, pero está cada vez más claro que, si debe calcular, está forzada a ficcionar.
En el caso específico de Musil, la literatura es un ejercicio inacabable, empeñado —a un costado de Wittgenstein, que con su imperativo categórico del callar acerca de lo que no es posible hablar funda a un tiempo el positivismo lógico y la metafísica del silencio— en decirlo absolutamente todo. La literatura es para el escritor de la República de Weimar la única posibilidad real de construir libremente una racionalidad que esté en condiciones de afrontar la extraordinaria dificultad de lo real.
3
¿Para quién se escribe? Decidir que los contemporáneos no podrían ser los mejores destinatarios de una obra posee un elemento en extremo pretencioso; con buenas o peores razones. El hecho es que un escritor escribe; ¿para sí mismo, para personas como él mismo? Spinoza es un caso ejemplar. Nietzsche, Heidegger, ejemplos en el lenguaje filosófico. No para su tiempo, no para mucho tiempo. Pero ellos a la vez han escrito y han dejado sus escritos sin acceder al ágora. Sea por los motivos que fueren, escribir sin destinatario predeterminado abre un difícil expediente para las hermenéuticas universales. ¿Es posible no decir tonterías cuando se escribe del escribir “en general”? Arduamente, pues escribir, lo que se dice escribir, nunca llega a ser lo mismo. No lo es porque comprender a un escritor exige acoger con inteligencia y sensibilidad cuanto dice —y cuanto calla. El silencio habrá de leerse en positivo. Después de todo, ¿por qué no se ha dicho cuanto habría de ser dicho?
El escritor desconfía lógicamente de los conceptos pero no porque ellos mientan o sean imperfectos sino porque constituyen —como dice Yves Bonnefoy en Lo improbable—, una fuga de la muerte. En una espectacular voltereta de Platón, la literatura ha decidido que nada que no muera podría ser verdadero. “La mentira del discurso”, escribe el poeta, “es que suprime el exceso. Está ligado al concepto, que busca en la esencia de las cosas que sean estables y seguras, purificadas de la nada. El exceso es el desmoronamiento de la esencia, olvido de sí y de todo, alegría así como sufrimiento por la nada”. Desde los sótanos de la literatura, la filosofía es la política que comienza a andar y llega a su meta rechazando la perspectiva de la mortalidad. “El concepto oculta la muerte. Y el discurso es mentiroso porque saca del mundo una cosa: la muerte, y así anula todo”. Seguramente, pero, ¿podría el lenguaje operar en sentido contrario? ¿Qué violencia tendría que llevar a su propio pecho? “Nada es sino por la muerte. Y nada que no se pruebe con la muerte es verdadero” (Bonnefoy 1998, p. 31). La literatura es la desesperación.
Ante ella, la tarea gira en redondo; no es cuestión de medir el grado de verdad de los conceptos (que, según he adelantado son los personajes filosóficos), sino de dejarlos trabajar a fin de ver qué pueden y qué saben hacer. Llega el momento en que todo es arte no en el sentido de que todo sea estético sino en el de que todo pensamiento es práctico, incluidos (y sobre todo) los conceptos más abstractos. Si la literatura es el arte de escribir lo será porque pone el concepto de escritura de cabeza y a dar vueltas sobre su propio eje; escribir no es describir sino excribir y desescribir para reinscribir las ideas en su cuerpo, en su extensión, en su materia. Escribir bien implica una nueva relación con el mal tal como éste se ha venido componiendo en una comunidad de escribientes y lectores. En su contaminación radica parte de su pureza.
Como con la filosofía, todo comienza con un sordo fastidio: que estén todas las cosas claras provoca una desconfianza que no se sacia acomodándolas de otra forma. La política, escribía Deleuze en Mille plateaux, viene antes que el ser; obviamente, su concepto está lejos de la acepción trivial, es decir, humanista. El filósofo sacudido por Spinoza concede que el ser es el poder ser, el poder de ser, y en consecuencia, la política del ser. Política, dice ahora Rancière, es la constitución de una esfera, de un campo de objetos y fuerzas, de una parvada de sujetos que por entenderse siempre se malentienden y que por traducirse siempre se traicionan. Política es la creación de un espacio común, es decir, sin ir más lejos: de una iglesia. Una iglesia cuyo rito principal no es la misa donde sólo uno tiene la palabra sino el parlamento en donde se dispone de cierto tiempo para proponer y oponer, para atacar y defender argumentos: la guerra por otros medios.
Por lo demás, en qué momento un prejuicio se transforma en juicio y un alarido en argumento racional nunca se sabe por anticipado; puede no suceder jamás. Lo político es deslizarse en el bruñido pero quebradizo hielo del litigio. Los griegos se percataron bien temprano: la política —como la razón, como el lenguaje— es un suplemento, un lujo, un oficio que no cualquiera ni en cualquier momento desempeña. Afirmar, con Aristóteles, que el anthropos es un zoón politikón equivale a decir no que se es más, sino menos —un poco menos— animal. En cuanto creación de un espacio común, la filosofía y la literatura son formas de la política: por ellas y en ellas se da un tráfico de apariciones y apariencias, merced a ellas el animal humano deviene humano sin renunciar del todo —imposible— a su animalidad.
Formas de configuración, refiguración y transfiguración del mundo. En el espacio de la literatura, lo común es intransferible y lo privado se vaporiza. Lo poético resulta necesariamente impolítico no porque le oponga a la razón —que es por fuerza razón común— un mundo bizarro y onírico, sino porque en su espejo se mira como un mundo tan arbitrario y sin fundamento fijo como cualquier otro mundo. La literatura no propone otros mundos si no es descoyuntando el sentido del mundo concebido en su raíz. ¡Qué política tan estrafalaria, qué política tan bohemia! La literatura crea un espacio común donde lo común es inmediatamente abandonado: allí no se quiere decir nada por encima o por debajo del decir o del no decir. Ahí el lenguaje es el objeto y no ya el medio, el mensaje y no el conducto. Las palabras son piedras, que diría Flaubert.
¿Qué hace entonces la escritura, filosófica o no? Introducir lo desconocido, que es la figura de lo real que toda política —pensada como continuación humanista de la técnica— tiende por el contrario a remover y a exorcizar. Literaria es la invasión de muchas lenguas en la lengua madre. No sólo introduciendo nuevas palabras —como trilce, como alpa— o nuevas combinaciones y nuevos alambiques de palabras, sino mostrando —como hace Wittgenstein— que los límites del lenguaje son precisamente los límites del mundo. No otro mundo sino la otredad amordazada de cualesquier mundo.
Desde este ángulo, da igual que la otredad sea o no sea desamordazada; es más importante comprender que el mundo —a saber, el lenguaje que crea comunidad— no se sostiene un instante sin silenciar e invisibilizar ciertos discursos y determinadas figuras. El lenguaje, por decir lo menos, hace callar. Barthes llegó a calificar al lenguaje de fascista; nosotros sabemos —lo estamos viendo ahora mismo— que es no poco terrorista. Pero este “sabemos”, ¿a quién se lo debemos? Que sea terrorista no significa que —pero esto a su vez cómo negarlo— el “lenguaje” de los políticos despierte un agudo terror que transita velozmente al tedio. Significa que hacer común se convierte en o se revela como un acto despiadado. El lenguaje envuelve en su viscosidad al objeto singular y al hacerlo común y corriente barre con su aura, que es por decirlo con simpleza el índice de su inintercambiabilidad. ¿Cómo decirlo? Lo inefable es prestigioso y poco importa si no tiene existencia alguna. Siempre se dice aquello que no debería. La política del lenguaje es trazar el perímetro del mundo —la de la ciencia, sus coordenadas—, pero he aquí que literatura y filosofía vienen detrás borrando las huellas impresas en la nieve o en la arena y de alguna manera desandando lo andado. Para qué o por qué nunca muy bien se sabe; podría no haber ocurrido nunca, pudo nunca tener lugar. Son accidentes.
Accidentes del terreno. El mundo es un mapamundi en el que los accidentes están solamente representados: no hay mundo sin atlas, objeto que le da su naturaleza de mundo. La representación de los accidentes es necesaria —mientras más fiel, mejor— pero los accidentes accidentes son: no tendrían por qué, como los fractales, como las cosas verdaderas, estar allí o allá y antes o después y ser como son. La costa occidental de Irlanda, la Falla de San Andrés, la Fosa de Mindanao, el Atolón de Arrecifes de Tasmania; ¿a qué ley obedecen o a qué demanda racional corresponden? Filosofía y literatura descienden del cielo de las ideas y de las enciclopedias de conceptos hacia esas rugosidades impuras que forman el rostro irreconocible e indeducible de la tierra. Por ello creo que lo que generan es una comunidad, pero una comunidad de desapropiación. Hay en la literatura y en la filosofía (tal es su política) un repudio más o menos espontáneo de la apropiación —la propiedad es el robo, escribía el espléndido Proudhon—, un rechazo de la propiedad en todas sus formas —y no en último lugar la propiedad discursiva.
Concluyo ya. Escribir es proponer finales alternativos. No “fines”: finales. La política personal de filósofos y literatos es algo completamente desprovisto de interés; sus opiniones no les importan más que a ellos, y eso es ya mucho decir. Por otra parte, declararlas públicamente ostenta un ingrediente de obscenidad; ser liberal, socialista o conservador es tan apasionante como preferir las trusas a los bóxers o como no usar calzones en absoluto. La literatura es la filosofía que se recompone sobre la marcha, costumbre que involucra altos coeficientes de descompostura. En uno y otra se redefine y redirige el vínculo que conecta a las palabras con las cosas por más que las palabras sean para la literatura cosas y las cosas sean para la filosofía aquello que sobrevive y acaso manotea al final de todas las palabras. Son modos de tejer y destejer este vínculo que es más importante que los polos que supuestamente vincula y pone en común (o en comunicación).
Lo notable es que en ambos casos —y esta sería su política— la escritura ejerce su propia potencia: ella quiere algo que los sujetos apenas presagian. ¿Indiferencia por los objetos, desinflamiento de la subjetividad? La política de ambas corre a contracorriente de la política técnica y vulgarmente concebida. Resulta que las palabras silencian lo que las cosas balbucean. De pronto los signos descubren que son signos de sí mismos y que exclusivamente hablan entre sí de algo que las cosas desconocen. Las cosas han quedado atrás, sin nada —significativo— que decir; unos y otras se dan la espalda y no la mano. Sólo desde estos presupuestos es válido afirmar que la política de la literatura —pero en esto no se distingue de la filosofía— es democrática: al desbancar al sujeto emblemático y prestigioso hace hablar —desde su humildad— a todas y cada una de las cosas. En el supuesto en que deseen emitir signos. “Así es la piedra. No puedo inclinarme hacia ella sin reconocerla insondable, y ese abismo de plenitud, esa noche que recubre una luz eterna, es para mí ejemplarmente lo real” (Bonnefoy 1998, p. 19).
Así, la literatura desciende desde lo sagrado poético-mítico o mitopoético hasta la prosa del mundo, o, mejor, hacia el prosaísmo de su horizonte. Ya no hay vías ejemplares de ascensión: el humus tiene al fin la palabra.
Bibliografía
BONNEFOY, Yves (1998). Lo improbable, Córdoba: Alción Editora.
|