Ese murmullo se parece a un pez
Sonia Viramontes Cabrera
Universidad Autónoma de Zacatecas
|
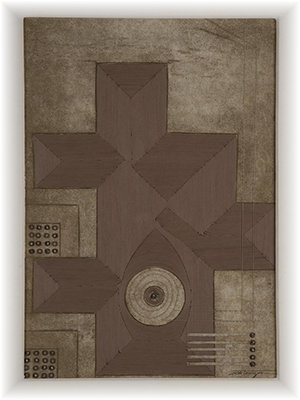 |
Uno de los textos que ofrece El libro de la imaginación de Edmundo Valadés llamado «La conclusión» describe con mucha belleza el encuentro entre el murmullo de la filosofía y la presencia del pez. Cierto día Chuang Tzu y Hui Tzu paseaban por el puente del río Hao. Chuang Tzu dijo: “Mira como saltan los pececillos aquí y allá, donde quieren. ¡Esto es lo que más les agrada a los peces!” Hui Tzu dijo: “¿Acaso eres un pez?¿Cómo sabes lo que agrada a un pez?” Chuang Tzu dijo: “Tú tampoco eres yo mismo. ¿Cómo sabes que yo no sé qué agrada a los peces?” Hui Tzu dijo: “Puesto que yo no soy tú y por tanto no puedo saber si tú lo sabes, también tú, puesto que no eres pez, no puedes saber qué agrada a los peces. Mi argumento aún conserva toda su validez”. Chuang Tzu dijo: “Volvamos al punto de partida. Me preguntaste cómo sabía lo que agradaba a los peces. Pero cuando me lo preguntaste, tú ya sabías que yo lo sabía. Tú sabías que yo lo sabía por el hecho de estar aquí, en el puente Hao. Todo conocimiento pertenece a este tipo. No puede explicarse con ayuda de ninguna argumentación” (Valadés, 1984, pp. 254-255). El hecho de estar aquí, en el puente Hao, ante la presencia de los peces, es la mejor prueba según el relato, de que la existencia escapa a todos los intentos por definir e identificar cómo es que son las cosas. Todo lo que se diga sobre algo será siempre un murmullo, un cuchicheo, un susurro que caerá tarde o temprano ante la presencia única e insólita de lo que existe. Por eso es que Chuang Tzu le pide a Hui Tzu, antes de seguirse perdiendo en más argumentos que los alejan de lo que agrada a los peces, que vuelvan al punto de partida. El punto donde no hay dudas, ni preguntas, ni argumentos, sino presencias y certezas que lamentablemente no podrán traducirse al lenguaje de los hombres.
Ese ruido sordo y confuso que producimos al hablar a un mismo tiempo, y de manera incomprensible sobre lo que somos, empieza a inquietarnos porque aunque percibimos los sonidos, somos incapaces distinguirlos con precisión. Lo que decimos se convierte en un rumor continuo y de poca intensidad que nos coloca en los cauces, en los flujos, en las corrientes como al pez, sin poder hacer mucho más que desplazarnos por su territorio para captar el oxígeno disuelto entre sus aguas.
La historia de la filosofía está plagada de clamores por ordenar el mundo, al menos en la inteligencia. Pensadores que comparten la preocupación por elaborar, en una sucesión de consideraciones su visión del mundo. Y en ese balbuceo aparecen también los que van más allá de las exigencias de la razón, los que encuentran en el arte y la literatura un pensamiento que diluye la percepción de la cosa con el sentimiento de que exista.
Clément Rosset ha seguido la pista de estos pensadores, y nos ofrece en sus textos un lúcido y exquisito ejercicio de reflexión, en una «salsa bien montada» como él mismo diría en su Lógica de lo peor, del afán que tienen los hombres por escapar a lo real mediante duplicaciones ilusorias del mundo. Esta es la preocupación fundamental de su filosofía, y darle vueltas es lo que le ha plantado ya como uno de los pensadores contemporáneos más importantes. La idea de que el hombre niega la presencia de lo real y en su lugar coloca sus distintas formas de delirio, porque no confía en la inmediatez ni en la simplicidad de lo real, sino que se inclina por complicaciones inútiles que conceden una preferencia a lo que no existe antes que a lo que existe. Es el gusto, dice el autor, que tienen los hombres por refugiarse en el artificio, lo que se debe fundamentalmente al deseo de lanzar la existencia tan lejos, que no puedan volver a verla.
Y es que la presencia de lo real se muestra tan abrumadora que es imposible sostenerle la mirada por mucho tiempo. Cuando aparece el dolor por la enfermedad en el cuerpo, por la decepción amorosa, por la traición de un amigo, por el fracaso en cualquier cosa que se haga, lo que existe resulta indigesto, de tal suerte que deseamos con mucha fuerza que eso que duele y existe, pudiera dejar de existir en ese mismo momento. Y en el desvarío, dejamos de ver lo que sentimos para darle lugar a otra cosa. No debe confundirse, dice el autor en Principios de sabiduría y de locura (Rosset, 2008, pp. 48-50), la percepción de la existencia con el sentimiento de ella. Decir que algo existe no es lo mismo que sentir que existe. Decir que existe el pez, no es lo mismo que sentir la existencia del pez. Ante esta última se produce un asombro mudo, que no sólo deja al discurso sin respuestas sino que también lo deja sin preguntas. Por eso es que para sentir la existencia de los peces hay que estar «aquí, en el río Hao», como dice el relato. Ni más lejos, ni más cerca, ahí, en ese lugar, en ese momento, en ese río. Todo lo que hay para ser revelado en la existencia del pez estará ahí, en la simplicidad de su sola existencia. Todo lo que se muestra en un instante, desaparecerá en otro de manera súbita e inevitable. Por eso es que hay que estar ahí para ver cómo aparece y cómo escapa. Cómo es que después de verlo, dejamos de hacerlo porque regresa una vez más al dominio de lo extraño y lo desconocido. Estar ahí significa no estar en otra parte, sino ahí. En el río, con el pez, en el tiempo de su existencia sin la intención de suspenderlo en el pensamiento, porque entonces nos perdemos su presencia, y con ella, la posibilidad de experimentar nuestra animalidad sin tener que dominarla para definirnos como hombres.
Dice Rosset que el asombro propio del reconocimiento de la existencia animal se debe a que: El animal es así el único ser animado cuya existencia se confunde con la existencia, y sólo con la existencia. Por ello puede, en cierto sentido, ser considerado como el mejor “testigo” de la existencia, el único testigo elocuente a la vez que creíble. El hombre criatura imaginativa y parlanchina, habla siempre demasiado de sí mismo. El animal se encuentra en el justo medio: resume todo lo que puede decirse de la existencia, ni más ni menos. Schopenhauer expresa una idea cercana, aunque un poco diferente, cuando declara que el encanto de los animales proviene de que traducen claramente y sin ambages un “querer-vivir” que los hombres por su parte, sólo dejan aparecer una vez filtrado por la “representación” y el cálculo (Rosset 2008, pp. 77-78).
Esta idea me parece que se ilustra bien con una historia maravillosa que se ha hecho circular entre un grupo de amigos pintores que dicen haberla escuchado alguna vez en sus clases de pintura. Cuéntase que un emperador de oriente puso a prueba al pintor más afamado de la época pidiéndole que pintara para él un pez. El artista respetuoso, se tomó su tiempo y dibujó un pez en un papel. El emperador volvió para ver la obra y ensoberbecido dijo: —no me gusta, que haga otro—. Entonces el pintor retiró el dibujo de las manos del emperador y lo sumergió en una pecera, y esperó un momento hasta que el pez se desprendió del papel y empezó a nadar. En este relato, se muestra casi de manera transparente el hecho de que las palabras del emperador han quedado diluidas ante la existencia del pez. Que el pez dibujado no le haya gustado al emperador, en nada ha impedido la demostración que hizo el pintor ante sus ojos sobre la maestría con que fue realizado. Tan perfectamente hecho que no le faltaba nada para desprenderse del papel y empezar a nadar. La metamorfosis del pez-dibujo en pez-real clausura el discurso y todo lo que en ello queda por decir. Este nuevo pez, extraño y desconocido, es un golpe sorpresivo que escapa a la identificación del pensamiento. Ni siquiera el pintor deja de asombrarse por su existencia, porque aquello que podía apreciarse estéticamente, capturado en una forma que permitía recorrer una y otra vez los detalles del dibujo, ahora se escapa y pone en juego al mismo tiempo el desconcierto que produce todo lo que existe. La existencia del pez da al traste con la forma dibujada, que aunque perfecta, se libera de ella misma en algo que no puede estar capturado para siempre. No podía ser más efímero su arte. Devuelto completamente a la naturaleza. El pintor, complacido, ha perdido el control de lo creado y desconoce las consecuencias, porque son tantas que ninguna experiencia individual puede captarlas en su totalidad.
Se trata en este caso del arte visto como en una de esas películas que captan la demolición de un muro al revés, haciendo que en lugar de verlo caer, en una extraña lógica de sucesión, lo vemos construirse. Y no porque en este caso la lógica de sucesión sea que el pez pueda sacarse del agua para incorporarse al papel, sino porque el sentido queda suspendido ante el aturdimiento que produce su desprendimiento del papel. Cuando el pez se separa del pliego, se produce un momento de turbación, de titubeo, de perplejidad porque en ese momento se revela de manera confusa que las cosas existen. Y que nada las sujeta más allá de su existencia. Que existen porque sí. Sin otra razón que justifique su presencia.
El pintor en este relato se entrega a aquello que sabe que lo puede destruir, pero así y todo no puede hacer otra cosa. Cuando retira el dibujo de las manos de emperador le da lugar al sentido de la tierra del que habla Nietzsche. Entrega su imagen que despide un cierto olor a carne, y la dispone para ser trastocada. En esa ruptura con la imagen rompe también con la memoria y la pretensión de dejar sus huellas. Destruye la imagen que tapa el tiempo, y la deja fluir. El arte ya no es más la suspensión del tiempo en una imagen, sino la posibilidad de derramarse en el mundo, de caer en él una vez más, añadiéndose al imperio de lo real. Este pintor no saca un pez de lo real para fijarlo en un dibujo, agrega uno a los que ya existen. De ahí que sea la transformación de la imagen en animal, lo que le permite él, ir más allá de sí mismo.
Volvamos a Rosset para terminar: Sólo el hombre delira, porque sólo el hombre dispone de una mente. Los animales no deliran, porque están incapacitados para que la mente abuse de ellos, porque la tienen “trabada” (sous boucle), según la bonita expresión de Montaigne. Por lo que toca a los hombres, deben volver constantemente a la “animalidad” si quieren volver a la racionalidad: “Es preciso que nos hagamos estúpidos para hacernos más sabios, que nos dejemos deslumbrar para encontrar la guía”. La sabiduría de Montaigne se opone así punto por punto a la tesis del racionalismo clásico. La imaginación no es el efecto de una influencia del cuerpo sobre la mente, sino el efecto de una provocación del cuerpo por parte de la mente. El cuerpo nunca contamina a la mente; por el contrario, es siempre la mente la que contamina al cuerpo. Hay para la mente mil y una formas de extraviarse. El cuerpo por su parte, nunca se extravía (Rosset, 2008, pp. 101-102). Bibliografía
VALADÉS, Edmundo (1984). El libro de la imaginación. México: FCE. ROSSET, Clément (2008). Principios de sabiduría y de locura. Barcelona: Marbot Ediciones, Barcelona.
|